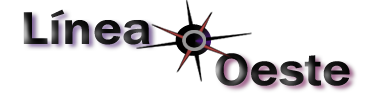Algunas reflexiones sobre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Este artículo nos invita a reflexionar sobre el significado de un día muy especial, el 12 de octubre, por lo tanto surgen algunas preguntas vinculadas a las causas y efectos de ciertas costumbres, que se arraigaron en la vida cotidiana de nuestro pueblo. En ese sentido el desarrollo de un espíritu crítico resulta fundamental, para entender el pasado que vivimos y construir nuestro futuro.
Al comenzar el siglo veinte surgió en Europa un proyecto, el cual proponía unir culturalmente a España con América Latina, eligiendo para ello una fecha, el 12 de octubre. Esto nació en 1913 a partir de una idea de un político español de tendencia conservadora, Faustino Rodríguez San Pedro, quien presidía la Unión Ibero-Americana. Desde ese lugar en 1914 celebraron por primera vez ese día, como “Fiesta de la Raza Española”. Al año siguiente se festejó nuevamente pero con los nombres de “Día de la Raza” en la Casa Argentina de Málaga y “Fiesta de la Raza” en Madrid. A partir de 1918 por medio de una ley, se convierte en “Fiesta Nacional” y todo esto sucedió durante el reinado de Alfonso XIII.
Mientras tanto en la República Argentina durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, por medio de un Decreto Presidencial sancionado el 4 de octubre de 1917, se estableció que el día 12 de Octubre sea una “Fiesta Nacional”. Tengamos presente que esta norma legal no le asignó un nombre específico a este festejo, por lo tanto fueron los medios masivos de comunicación, los encargados de bautizarlo con el nombre de “Día de la Raza”. Fruto de ello esta denominación comenzó a transmitirse de una generación a otra, como una verdad absoluta, que no debía ser cuestionada, cuando la realidad nos dice que era solamente una verdad relativa, surgida del contexto social del momento.
Desde sus inicios estuvo acompañado de actos evocativos, lógicamente matizados por el espíritu de la época. Al respecto vale citar un festival artístico y literario realizado el 25 de octubre de 1930 por la Sociedad Popular Educadora de Liniers, recordemos que esta entidad fundada el 26 de abril de 1926 se encontraba presidida en esos tiempos, por el Sr. Wáshington Lalanne.
Las imágenes que acompañan a esta nota, nos muestran algunos detalles vinculados a la organización de este evento, el cual fue realizado en el entonces cine Porteño, ubicado en la calle Montiel 160 del barrio de Liniers.
El surgimiento de esta festividad nos genera algunas dudas ¿En su rol de formadores de la opinión pública, a quienes responden los medios de prensa?, ¿La imposición del “Día de la Raza” fue simplemente una forma de colonización cultural o este Decreto tenía además otro fin?
Tengamos en cuenta que el mismo fue sancionado durante el transcurso de la primera guerra mundial, por esa razón algunos historiadores sostienen que el gobierno de Yrigoyen lo utilizó para frenar la intromisión política de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país, ya que ellos pretendían afianzar su hegemonía sociocultural, en todo el continente americano, enarbolando las banderas de un Panamericanismo asociado a sus intereses económicos. No olvidemos que frente a las presiones estadounidenses para embarcarnos en ese conflicto bélico, la actitud del gobierno radical fue la de adoptar una posición de neutralidad. Al analizar su contenido nos encontramos con una proclama simbólica vinculada a lo hispano y católico, en oposición a una América del Norte, anglosajona y protestante.
Con el paso del tiempo comenzaron a producirse en el mundo profundos cambios que aportaron mucha luz, en relación al significado de esta fecha. Por ese motivo vale mencionar lo que ocurrió en la Argentina, pues al sancionarse el Decreto Presidencial Nº 1584/2010 el 12 de octubre pasó a llamarse “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, esto ocurrió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
De esta forma se terminó con una construcción social política nacida en medio de un conflicto bélico, que dejo el saldo de millones de muertos y heridos. El Decreto firmado por el presidente Yrigoyen estuvo indudablemente condicionado por el desarrollo de estos hechos y su redacción nos muestra una visión europeizante de nuestro pasado, en donde se reconocía la supremacía de la raza española, pero sin valorar otros sucesos históricos, entre ellos los procesos culturales de los pueblos originarios o nuestras raíces democráticas y revolucionarias. En este aspecto solo tenemos que recordar la letra antimonárquica e independentista, de esa “Marcha Patriótica” compuesta por Vicente López y Planes, la cual fue acompañada con la música de Blas Parera, aquella composición musical que tenía un fuerte tinte antiespañol y de exaltación de la libertad, que fue aprobada un 11 de Mayo de 1813 por la Asamblea General Constituyente del año XIII. Posteriormente se la conocería con el nombre de “Canción Patriótica Nacional” y finalmente como Himno Nacional Argentino. En cuanto a eso, no pasemos por alto, que por medio de un Decreto del 30 de marzo de 1900 se eliminaron del mismo, todos los versos agresivos hacia la corona española, esto ocurrió durante el gobierno del General Roca, dando curso a la versión actual.
Evidentemente esta situación ambigua generada por el uso faccioso del pasado, nos conduce muchas veces a diversas interpretaciones, por lo tanto resulta fundamental conocer nuestros orígenes, para no perder el rumbo y caer en la confusión. Con respecto a esto, nuestro sentido de identidad y pertenencia, se encuentra unido al ejército Libertador del General San Martín, con sus luchas, logros y sueños, el cual estuvo integrado por soldados de diversos orígenes, entre los cuales podemos destacar a una gran cantidad de afrodescendientes, como también pero en un menor número de indígenas.
Sin lugar a dudas, ellos fueron los auténticos héroes de esta gesta, al derramar su sangre en los campos de batalla y lograr la independencia del imperio español. Si los pobres y marginados sociales, los olvidados de siempre, aquellos que fueron borrados de los textos de estudio, al contrario de los poderosos terratenientes a quienes tenemos muchas veces en un pedestal, sin tener en cuenta que en determinadas ocasiones, se negaban a luchar por miedo a perder sus privilegios y a los que nos les importaba seguir siendo colonia.
Esta conmemoración generó reiteradas discusiones, incluso en España, porque en la dictadura del Generalísimo Francisco Franco, aquel que se autoproclamó “Caudillo de España por la gracia de Dios”, de igual modo fue manipulada políticamente, a fin de legitimar ese régimen autoritario y sus acciones de gobierno, puesto que comenzó a llamarse “Día de la Hispanidad” (Decreto Nº 2234/1958). Esa fue la forma elegida para encontrar apoyo en los países de habla hispana y de esa manera se convirtió en un símbolo de esa “Nueva España” matizada por una imagen de grandeza y de aquel “Estado Nacional Católico”, que establecía jerarquías sociales marcadas por una renovada vocación imperial. En el gobierno de Felipe González, se derogó el término de “Hispanidad” mediante la sanción de la Ley 18/1987 por tal razón en la actualidad a este festejo se lo conoce oficialmente, como el “Día de la Fiesta Nacional de España”.
En otros países de Latinoamérica también surgieron modificaciones, como en Perú donde se convirtió en el “Día de los Pueblos Originarios y del Dialogo Intercultural”, en Uruguay el “Día de la Diversidad Cultural”, en Ecuador el “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad”, en México el “Día de la Nación Pluricultural”, etc.
El “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” tiene como base de sustentación a nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos que fueron incorporados a la misma, luego de la reforma constitucional de 1994. En consecuencia, al promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el respeto a los pueblos originarios, se convirtió en un gran aporte, para la formación ciudadana.
Jorge Luis Santiso
Staff LINEA OESTE
Directora Propietaria: Nora B. Mestre
Registro Prop. Int:
RL-2025-68948707-APN-DNDA#MJ
Contáctenos
Correo electrónicos:
Dirección:
Cap. Fed. (1408)